¿De qué hablamos cuando decimos migración? ¿Qué sucede en esas experiencias? ¿Cómo pensar esos movimientos en el tiempo y el espacio? Las historias de Cecilia, María y Alejandra son mucho más que tres historias. El Colectivo Migrante Rosario y la comida como unión de los pueblos.
Fotos y audiovisual: Paula Peña
– A mí el frío me mató. Me deprimió totalmente, me recrudeció la nostalgia.
Cuando Cecilia Benítez Carracedo, habanera de 35 años que vive en Rosario desde 2019, se había subido al avión en La Habana la temperatura trepaba a los 32 grados y ella llevaba puesta solamente una remera. Cuando se bajó del avión, el mes de julio en Argentina le impactó de lleno con la sensación térmica de un grado. Su novio le había advertido del frío, pero ella nunca imaginó tanto. No le alcanzó la manta que le habían dado en el avión. Ese día parecía que nada alcanzaría para abrigarse lo suficiente.
“Es una ciudad sin colores”, pensó Cecilia cuando salió a recorrer Rosario por primera vez. La falta de variedad en la paleta la vio en los edificios, en la ropa, en todo. “Aquí es todo monocromático. Y si es invierno es negro, gris, negro. En Cuba no somos así”. En Cuba Cecilia solía usar colores neutrales, pero desde que llegó a Argentina quiere todo lo contrario. Los colores que quisiera ponerse no los encuentra en los locales de ropa. Piensa que debería ir a México o a Colombia para poder encontrar esos vestuarios. El primer choque cultural a Cecilia le pegó por el lado climático y cromático.
La justificación que encontró Cecilia para poder venir a Argentina fue el estudio: está haciendo una Maestría en Integración y Cooperación Internacional en la UNR. En Cuba trabajaba en el Ministerio de Cultura, en el Área de Cooperación Internacional, buscando subvenciones para desarrollar proyectos culturales. Pero hay otro motivo que también la movilizó: quien era su novio había venido a Argentina a probar suerte. Unos amigos lo habían invitado y a los tres meses de estar en Rosario encontró trabajo en una pequeña empresa que se dedica a lo que él había estudiado, ingeniería en telecomunicaciones. A pesar de estar recibido, en ese trabajo le pagan como técnico y no como ingeniero. Más allá o más acá de la cuestión salarial, Cecilia destaca que los compañeros de trabajo lo recibieron muy bien y que lo invitaron a sus casas en los días festivos. Como una forma de generar lazos, él se metió en grupos de whatsapp de inmigrantes cubanos. Pero sus mayores amigos son de Venezuela. Uno de ellos lo invitó a jugar al béisbol y ese fue su cable a tierra. A partir de ahí hizo muchas amistades. Pero hasta ese momento seguía sin ver a Cecilia que todavía estaba en Cuba.
Su novio le había advertido del frío, pero ella nunca imaginó tanto. No le alcanzó la manta que le habían dado en el avión. Ese día parecía que nada alcanzaría para abrigarse lo suficiente.
Entre la llegada de él y la de Cecilia pasaron casi dos años. Un año y nueve meses de relación a distancia hasta que él pudo ir a Cuba. Cuando se volvieron a ver fue para casarse y la vez siguiente sería para vivir juntos. Cuando resume, Cecilia usa cinco palabras: “Como que todo se dio”. Sin embargo, algunas cosas no entran en esa síntesis apretada.

– Tengo un niño allá, eso es otra historia-. El niño es su hijo, allá es La Habana. Samil tiene diez años y vive con sus abuelos en una casa frente al Capitolio Nacional, uno de los edificios más emblemáticos de la capital cubana. Cuando Cecilia escucha la palabra hijo se le ilumina la cara y suelta una sonrisa. “La idea era que yo viniera, encontrara trabajo y lo trajera. Un solo salario es imposible con un niño chiquito y dos personas”. Tal vez funcione de spoiler sobre la situación laboral de Cecilia, el hecho de que actualmente el hijo sigue en Cuba y la madre en Argentina. El atenuante de la distancia es la conexión a internet, que en 2018 llegó a Cuba en forma de datos móviles. Si bien ya había puntos wi-fi en las plazas públicas, ese fue el momento en que la conectividad se amplió, justo un año antes de que Cecilia bajara de aquel avión muerta de frío. “Mi mamá nació en el campo, es una persona mayor y le cuesta más la comunicación, pero Samil es un niño de estos tiempos”. De esta manera Cecilia explica que su hijo, a quien tuvo con una pareja anterior, maneja bien el celular excepto cuando lo llena de juegos y se queda sin memoria y sin crédito. Esos son los días en los cuales no pueden comunicarse. “A veces se le acaban los datos y no hay dinero para mandar todos los días una recarga”.
Un día, la pandemia de Covid-19 que empezaba a expandirse a escala planetaria, llegó a la Argentina. Ese día Cecilia tuvo un mal pensamiento. “Nunca voy a encontrar trabajo porque no hay”. Habían pasado pocos meses desde aquel cambio abrupto de temperatura que sintió en el aeropuerto. Habían pasado varios años desde que Cecilia se había recibido de Comunicadora Social, carrera que pudo estudiar gracias a un programa destinado a personas trabajadoras ideado por Fidel Castro por el cual se le pagaba a la gente para que estudiara. Cursaba de noche y de día trabajaba en el banco. Hacía tiempo que Cecilia había concluido los estudios de una profesión que nunca ejerció porque cuando se graduó empezó a trabajar en el Ministerio de Cultura. Pasó mucho tiempo sin que Cecilia consiga el trabajo que sirviese de anzuelo para traer a su hijo a Argentina. Ese tiempo aún transcurre.
Veintiún días duró Cecilia trabajando en la franquicia de una pizzería. Una hernia y el pie plano le jugaron en contra; el cuerpo no aguantó tanto tiempo parado. Los dolores con los que volvía a la casa eran motivo de llanto. Por eso, cuando a su marido Pablo le aumentaron el sueldo, dejó el trabajo. Otro día fue a una entrevista para trabajar en la calle pidiendo donaciones para una Fundación. Pero hizo algunas preguntas sobre cómo justificaban los fondos y cómo podía saber que las donaciones llegaban a destino. Pasó lo que era probable: no la volvieron a llamar. Cecilia piensa que es difícil encontrar trabajo para una migrante, “tal vez por ser negra”. Repartió currículum pero no la llamaron. “En los currículum te piden foto”. Cuenta que entre migrantes uno de los tips es hacer distintos currículum para presentar de acuerdo al trabajo. Algunas veces le dijeron que estaba sobre calificada. “Si quiero trabajar en un bar no puedo decir que soy licenciada. Pero si yo decido trabajar es porque lo necesito”.
Un día, la pandemia de Covid-19 que empezaba a expandirse a escala planetaria, llegó a la Argentina. Ese día Cecilia tuvo un mal pensamiento.
Mientras el trabajo no aparecía, Cecilia se vinculó con la Fundación Migra, una ONG que se fundó cuando ella llegaba a Rosario en 2019. El objetivo de la fundación es buscar financiamiento para diversos proyectos. Cecilia empezó a aportar lo que sabía, ese trabajo es lo que hacía en La Habana. Armaron talleres de verano sobre derechos laborales, finanzas e interculturalidad, entre otras cosas. Hicieron foco trabajando en Ludueña y ahora planean una huerta. Cecilia terminó como directora del Comité Ejecutivo. Pero no cobra por todo ese trabajo. “Me encanta lo que hace la Fundación y apoyo en todo lo que pueda, pero me hace falta el dinero para poder traer a mi hijo”.
El mar en una mano
La pandemia le trajo a Cecilia la desesperanza de encontrar laburo. Y en ese combo llegaron la tristeza, la migraña y los dolores que el cuerpo traía como indicadores de la necesidad de ver a Samil. “Fue fatal. Tanto que decidimos que con los ahorros que teníamos yo iría a Cuba. O me voy a Cuba o me da una cosa”. Después de un año y siete meses volvió a su tierra natal. El plan inicial era quedarse tres meses pero la pandemia postergó la vuelta y eso le permitió compartir el cumpleaños número diez con su hijo. El siguiente paso es que venga Samil a vivir a Argentina aunque Cecilia no tenga trabajo. Dice que es una decisión tomada.
Cecilia lleva colgadas dos margaritas en las orejas, son aros de macramé que tejió con sus propias manos. Buscando en internet qué hacer con su vida, encontró un canal de youtube que enseñaba a tejer. Lo empezó como hobbie pero después pensó que podía ser un ingreso. A partir de vincularse con un grupo de mujeres migrantes de Buenos Aires, recibió una ayuda económica y pudo comprarse el material para empezar. En ese momento justo le salió el viaje a Cuba. Dice que allá la venta “fue un boom”.
La producción del tejido lógicamente le implica dedicación. Si bien es algo que le gusta hacer, debe repartir el tiempo entre los distintos frentes que tiene abiertos: un curso de inglés, la Fundación, un curso de programación, la maestría, un trabajo a distancia que está por empezar en el cual debe hacer llamadas a restaurantes de México buscando información para la plataforma Rappi.
Cecilia y Pablo formaron parte de la multitud que se concentró en la Facultad de Humanidades para repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Robby Glesile, migrante haitiano residente en Rosario, amigo de Cecilia, la había invitado. Y ella, a quien no le gusta militar pero tiene “sus principios” y “apoya procesos”, fue. Después dirá que en Cuba “era muy pasiva porque tenía todos los derechos”, que “criticaba desde su posición las cosas malas”, que es pasiva por naturaleza pero que si puede aportar en algo lo hace, que en Argentina encontró una lucha activa que la movilizó. Lo que tenía para aportar ese día era su experiencia, su historia. No quería hablar pero lo terminó haciendo después de que Pablo le insistiera. En un rincón estaba Iván Torres Leal escuchando. Y cuando el acto terminó los invitó a un encuentro en La Otra Casa, un espacio cultural, social y político. Así fue que cinco meses después de haber llegado a Rosario Cecilia se sumó al Colectivo Migrante Rosario.
Cecilia explica que la intención inicialmente fue hacer en Rosario una especie de réplica del colectivo migrante que funciona en Buenos Aires. Dice que el motivo que siempre reúne es la comida. Es el lazo. Enumera algunos de sus alimentos preferidos: la yuca, los frijoles, las pastas, los pescados, el chocolate. Cuenta que en ese compartir van proponiendo distintas acciones, al mismo tiempo que se produce el intercambio de las experiencias como migrantes. No duda en afirmar que la olla migrante fue “el gran paso” porque fue la primera acción que hicieron públicamente como colectivo. Dice que participan entre diez y quince personas aunque de forma permanente son ocho. Que es difícil movilizar a la gente, que muchas veces se complican los encuentros por los distintos trabajos, que la pandemia les frenó el crecimiento. Cuando hicieron un sorteo para juntar fondos para La Otra Casa, ella aportó unos colibríes tejidos.

Vive frente al Hospital Centenario, uno de los hospitales públicos de Rosario. Sin embargo, Cecilia dice que cuando llegó no sabía cómo acceder a la salud. Viene de un país en donde salud y educación son dos pilares fundamentales sobre los cuales se edificó la Revolución. En Cuba no existe la salud privada. Cuenta que allá hay un médico de familia que atiende en cada barrio. Y aclara que el migrante no sabe que eso también funciona en Rosario. Con respecto a la pandemia, cree que en Rosario y Argentina se manejaron bien con la cuarentena y los protocolos y que de lo contrario se hubiera dado una situación similar a Brasil. Por eso se enoja con aquellos que en nombre de las libertades intentaron instalar que era la cuarentena más larga de la historia.
Cecilia sostiene el mar en una mano. Es el elemento que más la identifica. Por eso es una de las dos fotos que elige para posar frente a cámara. Esa foto que sostiene en la foto la sacó cuando fue a Cuba la última vez. Sintió que la restricción sanitaria que impedía ir a la playa podía suspenderse unos minutos y fue al Malecón para reencontrarse con todo lo que el mar lleva y trae. Cuando describe la imagen dice: “es una foto de perfil y se ve el mar, tiene mis rulos, tiene todo”. Con la otra mano sostiene a Samil que entra en ese rectángulo impreso que inmortaliza su risa pícara.
Hasta hace unos meses ella no se asumía como migrante sino como “una persona que estaba aquí haciendo cosas”. Hoy esa mirada cambió: “Creo que migrante es crecer, es atravesar un proceso, es reconocimiento, auto-reconocimiento de saber cuáles son tus límites y tus potencialidades. Y es un aprendizaje total”. Cecilia ubica dentro de ese aprendizaje total al hecho de tomar dimensión de las cosas buenas y malas que tenía en su país. Siente que en Cuba tenía cosas que en Argentina nunca va a tener. Por eso a su país no lo cambia por nada. La última vez que fue, trabajó en el mismo lugar donde trabajaba antes de venir a Argentina. Y fueron las personas que la conocen hace tiempo quienes le marcaron los cambios que veían en ella. “Me dijeron que ya no era ni la profesional, ni la mujer, ni la Cecilia de un año atrás. Una crece mucho cuando vive en otra sociedad”.
La mirada grande
El café industrial que está tomando María no se parece en nada al que solía tomar en Cali, ciudad del valle del Cauca en el suroccidente colombiano. En esa ciudad, que está a cuatro horas del mar Pacífico y de Buenaventura -uno de los puertos más importantes de Colombia- nació María. Así y todo, aunque tenga que ponerle chocolate y otras cosas para que mejore el sabor, María prefiere el café antes que el mate. Lo toma por la costumbre y por la necesidad de cafeína en su cuerpo.
«Migrante es crecer, es atravesar un proceso, es reconocimiento, es un aprendizaje total»
– Colombia es una chimba de país, muy bacano, muy polenta. Está muy chévere-. Esas son las palabras que elige para describir el costado maravilloso de su país de nacimiento. Pero rápidamente el otro costado aparece en su discurso. “Es hermoso pero es invivible. Son demasiados factores de violencia que al final afectan tu vida porque no estás tranquila, desarrollás ciertos niveles de paranoia”. Cuando llegó a Argentina, María sintió un alivio que su cuerpo expresó en forma de onomatopeya: “uff…guau, puedo caminar por la calle, ir en taxi, no tengo que andar con ningún elemento de defensa personal”. Rosario se ha vuelto hace tiempo una ciudad donde la violencia tiene múltiples caras y se cobra muchas vidas de manera trágica. Sin embargo, la violencia cotidiana de la región de la que viene María puede ilustrarse a partir de que Rosario le pareció un lugar mucho más tranquilo. “Cada vez que la gente me escucha dice ´ay, Pablo Escobar´”. A María le preocupa la admiración que despierta ese tipo de personajes. “Admiran mucho esa vida, la forma del narcotráfico, la manera en que se maneja, los negocios, lo bichos que tienen que ser, lo machos”. Le preocupa ver el camino que va tomando Argentina en ese sentido. “Nosotros ya lo vivimos. No es bonito salir a la calle y que aparezca un carro bomba. Yo le digo a la gente que cuando empiece a escuchar los bombazos verán que el narcotráfico no es una chimba”. Ella está de acuerdo con que las series muestren cómo son las realidades; lo que pide de esos consumos es que tengan una visión un poco más crítica.
En noviembre se cumplirán tres años desde que María vive en Rosario. Al igual que a Cecilia, la llegada le impactó en términos climáticos, concretamente por la humedad. En Colombia hay una gran cantidad de ecosistemas que varían según la altura. Sin embargo, al estar sobre la línea ecuatorial, no hay estaciones marcadas como en Argentina. Algo que le gusta es hacer el seguimiento de las estaciones. Y otra cosa que le ha gustado mucho es poder ver la vía láctea en la ruta sin necesidad de telescopio.

María es fonoaudióloga y se dedica a la rama de la educación. Define a su profesión: “La fonoaudiología básicamente es comunicación”. Dice que aborda su trabajo no solamente desde una perspectiva biológica o médica sino sistémica, considerando tanto al individuo como al entorno. Su trabajo con discapacidad e inclusión en aulas la llevó a querer hacer las prácticas docentes. El lugar elegido para esa formación fue Rosario. Si hubiera hecho la maestría en Colombia, tendría que haber pagado alrededor de trescientos mil pesos mientras que en Argentina ese valor desciende a menos de cincuenta mil. Sin embargo, no fue únicamente económica la ecuación. El interés también tenía que ver con viajar y conocer el panorama educativo en Latinoamérica. Había tenido experiencias con profesores de Brasil y con la educación popular.
En la historia de María, el problema no fue conseguir trabajo de lo que le interesaba porque en el terreno de la fonoaudiología hay demanda; el problema son las condiciones laborales. María trabaja en negro porque hace más de un año y medio que su título está en el Ministerio de Educación esperando ser convalidado. Lo otro complicado es el tiempo de demora que generalmente tienen los pagos de las obras sociales con las que trabaja el instituto. Es una institución prestadora de servicios que trabaja con obras sociales públicas y privadas.
Las historias y los platos
María vive con su novio, también colombiano, quien llegó a la ciudad un año antes que ella escapando de amenazas que tenía en Colombia. Si bien María extraña a su familia biológica, siente que puede vivir lejos sin problemas. Tal vez eso tenga que ver con los lazos que fue estableciendo en estas geografías. Siente que “con el colectivo migrante ha sido una familia de verdad”. La forma de llegar al colectivo fue por “esas cosas de la vida”. A partir de una formación en educación popular coordinada por Pañuelos en Rebeldía conoció La Otra Casa. “Me pareció un espacio muy bonito, muy amoroso, porque cada grupo desarrolla sus dinámicas, organiza, y deja la casa en cierto orden. Es un espacio que hay que sostener y no dejarlo caer”. María cuenta que tenían la intención de ir a trabajar a los barrios pero esa idea se encontró con las restricciones sanitarias por la pandemia. Mientras tanto, van difundiendo la voz y discutiendo ciertos ejes. En el colectivo hay personas de diferentes países de Latinoamérica: Colombia, Cuba, México, Argentina, Paraguay, Perú. Incluso hay una persona de España. Una de esas actividades que organizaron fue la olla migrante.
«Ser migrante es abrir una perspectiva y estar dispuesto a recibir información. Y también procesarla. Y pasarla»
– Somos unos comelones. Si en una reunión de migrantes no hay comida, no hay reunión-. El planteo de María es que la solidaridad de los pueblos y las luchas siempre se formaron alrededor de un fogón. De ahí lo maravilloso de poder compartir el alimento. “Más allá de que soy una glotona y me encanta comer rico, me parece muy valioso porque de cada plato sale una historia”. Cuando propusieron que cada quien llevara un plato de su país, María cocinó arepas. “Es como contar qué hay detrás de cada plato”. Ella extraña los almuerzos colombianos que se componen más o menos de la siguiente manera: la sopa, el plato principal que tiene arroz, carne, tajada (plátano, papa) y ensalada, más el jugo natural de fruta.
En abril de este año estalló en Colombia un paro general histórico a partir de una gota que vino a rebalsar el vaso: la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque se disponía a aplicar. Ese vaso se venía llenando con el accionar político del gobierno colombiano. Muchas de esas gotas tuvieron que ver con el desmanejo durante la pandemia de Covid-19. Así lo cuenta María: “Desde el año pasado, por problemas de pandemia, había muchas carencias. Entonces las personas que estaban pobres terminaron siendo más pobres todavía. Y salieron con esto de recolectar un tributo cuando hay plata, no hay trabajo, no hay comida”. María explica que frente a ese panorama la gente “hizo bum” y decidió inundar las calles. Se refiere a la gran cantidad de chicos y chicas asesinadas en el marco del paro. Dice que es “un gobierno de muerte”. Habla de los atropellos, las violaciones a mujeres, las mutilaciones, la utilización del arma Venom por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que deja a los jóvenes sin ojos. También habla de las personas que continúan desaparecidas, las asesinadas de la minga indígena y los muertos flotando en el río. Este escenario de violencia ejercida por el Estado impacta también en la vida de María que quisiera estar participando en la resistencia que está dando el pueblo colombiano. Ella participó de distintos procesos y el hecho de no estar en éste le pesa. Siente la necesidad de dar a conocer lo que está pasando. “Yo acá me sentía un poco maniatada porque me toca. Quisiera reivindicar a todos los compas y las compas que dieron su vida por hacer un país mejor”.

– Ser migrante es abrir una perspectiva y estar dispuesto a recibir información. Y también procesarla. Y pasarla.
María muestra la pared de su casa vestida con los colores del club de fútbol América de Cali, del cual es fanática. “Aguante América para toda la vida, el sentimiento no se termina”, dice. Cuando habla de migrar vuelve a la perspectiva que se abre, la mirada grande. “Si estabas viendo así, ahora ves así”, abre los brazos para dimensionar la apertura. “Eso puede abrumar. Hay que manejar los tiempos y manejarse a uno mismo, porque también choca, también duele. Ser migrante es una experiencia muy bacana y muy dolorosa”.
Del cielo para abajo todo. Desde las cosas más pequeñas hasta las problemáticas sociales. Y las constelaciones de acá y de allá.
– He aprendido tantas cosas como ver el cielo que acá es diferente.
El movimiento
Que se parecía a Medellín pero en plano. Eso le dijeron a Alejandra cuando le describieron la ciudad en la cual terminaría viviendo. La característica de la planicie era algo destacable en la comparación porque Medellín está a 1.500 metros sobre el nivel del mar. En esa ciudad, capital de la provincia montañosa de Antioquia, nació Alejandra hace treinta años. Varios países y miles de kilómetros son los que atravesó hasta llegar a Rosario. “La estética es un poco parecida. Las dos ciudades tienen mucho en común, tanto las calles con árboles como los problemas sociales”. A Alejandra también le advirtieron que Rosario era una ciudad muy violenta por el narcotráfico y por el puerto. Seis años después de su llegada dirá: “Viví en Medellín, estaba acostumbrada a las ciudades violentas. Así que no tuve mucho problema con eso”.
– Todo estaba bien, no tendría por qué haber migrado en ese momento.
Lo que dice Alejandra es algo que reconstruye varios años después de haber migrado. Lo que dice tiene que ver con que en Colombia tenía estabilidad laboral y en sus relaciones. Había estudiado la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad de Antioquía, la segunda universidad pública más importante de Colombia. Daba clases en la universidad, lo cual le abría la posibilidad de tener media beca para hacer una maestría. Pagar la mitad era un aspecto considerable por los altos costos que tienen los estudios de posgrado. Una de las líneas de investigación que le gustaba era la educación ambiental, los estudios de territorio y las fronteras. Justamente eran las fronteras lo que Alejandra quería atravesar. Sentía que quedarse en Medellín le implicaba seguir con los mismos colegas, la misma línea de investigación y la misma metodología de trabajo. Todo eso era lo que Alejandra quería cambiar. Por eso empezó a buscar maestrías en Latinoamérica. Encontró una en Brasil y otra en Argentina. El primer paso era ver en cuál universidad la aceptaban. Escribió dos mails y recibió una respuesta. En la Universidad Nacional de Rosario la admitían para cursar la maestría de estudios culturales y de género. Si bien ella no conocía a nadie, tenía amigos con contactos de gente viviendo en Rosario. Y hacia ahí fue.
Alejandra llegó a Rosario en 2015, después de haber nacido y haberse criado en la Comuna 13 de Medellín, conocida a nivel nacional por el alto grado de conflicto armado. En una sociedad dividida por estratos sociales, Alejandra había vivido mucho tiempo en el estrato 1, de los más bajos. Cuenta que el modelo de exclusión se forja desde las bases, que el sistema educativo universitario está pensado solamente para las personas que reciben muy buena educación primaria y secundaria y que esa educación generalmente está en los colegios privados. Esas personas son quienes mayoritariamente pasan el examen de ingreso a la universidad. Pero como siempre su objetivo fue poder entrar a la universidad pública, estudió aparte durante medio año para preparar el examen. Rindió bien y pudo estudiar. Y después pudo decidir migrar.

El único dato que tenía cuando llegó era la dirección de la casa de una amiga de un amigo que le había dejado las llaves de su casa hasta volver de un viaje. No tuvo el problema inicial de la vivienda. Se pudo quedar dos meses mientras se iba organizando y adaptando a la nueva vida. Con lo que sí tuvo problemas fue con el trabajo, en realidad con la falta de trabajo. En un principio intentó buscar alguna opción que le interesara. Pero como no aparecía, amplió la búsqueda, también sin suerte. “El primer año no pude conseguir ningún tipo de trabajo porque nadie me conocía, estaba nueva”. Mientras tanto, fue gastando todos los ahorros que tenía. “Fue muy complicado porque venía con la idea de conseguir trabajo rápido, más porque yo estaba formada”. Hasta el día de hoy sigue sin tener convalidado su título como profesora de ciencias. Calculó que le tomaría diez años esa convalidación porque el archivo (que debía pasar diez instancias) pasaba de un estado a otro una vez por año. Por eso, en el ínterin de la espera evaluó que había una opción más rápida: hacer una carrera universitaria y recibirse en otra profesión. Así empezó a estudiar Antropología durante la semana, mientras los fines de semana hacía los seminarios de la Maestría. Así empezó a conocer gente y así surgió el trabajo de niñera que actualmente continúa. “Me empezaron a recomendar y fui cuidando niñes hasta hoy”.
En un momento Alejandra logró quedar en una convocatoria para trabajar en un instituto de un gremio docente. Pero le pagaban en negro y la despidieron ocho meses después cuando le dijeron que estaban recortando personal. Aunque dice que es una constante el trabajo de niñera para quienes estudian Antropología, a veces piensa que influye el hecho de ser migrante. “Es evidente que hay una desventaja en algunos cuerpos para ocupar determinados cargos. Y también falta de contactos. Se maneja mucho que te recomienden o que seas amiga de alguien”.
La solidaridad de los pueblos y las luchas siempre se formaron alrededor de un fogón. De ahí lo maravilloso de poder compartir el alimento.
Dos veces volvió a Colombia desde que está en Argentina. Y ahora está pensando en volver a ir y quedarse unos meses porque está cansada de trabajar como niñera. La pandemia podría ser una aliada porque haría desde allá las clases virtuales. “Voy a ver si consigo algún contrato de lo que yo venía haciendo”. En paralelo a su labor docente, cuando Alejandra vivía en Medellín trabajaba en una fundación que se llama Imaginar. “El trabajo barrial allá se complica porque recibís amenazas”. Con todo lo que está pasando en Colombia, Alejandra siente algo parecido a María. Quiere estar allá para ser parte de la lucha que el pueblo viene dando. “Apoyar a las organizaciones que venía apoyando, ser parte del movimiento estudiantil y acompañar los pedidos que se están haciendo actualmente”. El marco del paro general es algo que a Alejandra la impulsa mucho a ir. “Ese duelo que una tiene de ser migrante y de que hayan asesinado a amigos y amigas. Cuando una siente que ha perdido tanta gente cercana en la lucha, estar tan cómoda y segura te hace un poco de ruido”. Aclara que su deseo de ir a poner el cuerpo no es para que la maten porque ama mucho la vida; quiere ir para acompañar procesos.
– Argentina nos ha enseñado a salir a las calles-. Alejandra forma parte del Colectivo Colombia en Rosario, que surgió en el contexto de la firma de los acuerdos de paz en 2016. En el marco del paro general de este año, decidieron juntarse para visibilizar lo que estaba pasando en Colombia. El objetivo era doble: mostrar y activar políticamente en Rosario y que a partir de las redes se viera también en Colombia.

El 22 de mayo de 2015, dentro de una gira sudamericana, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos visitaron Rosario y se organizaron una serie de actividades. Ese día Alejandra conoció a Iván Torres Leal. Empezaron a charlar y fueron forjando un vínculo. A fines de 2019 se fue gestando el deseo de armar un colectivo migrante en Rosario. El objetivo era tramar una red de solidaridad. El contexto que empujaba estaba dado, entre otras cosas, por la rebelión popular en Chile y el golpe de Estado en Bolivia. “Empezamos a ver que la gente quería juntarse. Hicimos una convocatoria por Facebook y por Instagram”. Así relata Alejandra el germen del colectivo en el que ahora participan alrededor de diez personas. “Queríamos intervenir las calles con lo que estaba pasando en Bolivia con el golpe de Estado”.
Para Alejandra también es fundamental todo lo que sucede alrededor de la comida. Dice que siempre se discuten cosas importantes en la mesa. “Todo lo que se construyó alrededor de un plato de comida, desde la comida misma hasta la relación, la charla con la abuela, la discusión con el tío, la risa, los silencios”. Alejandra hace una pausa porque recuerda a su abuela cocinando. Retoma para contar que desde el Colectivo vienen pensando en llevar adelante la alfabetización desde la educación popular. Agrega que siempre apoyan las iniciativas del bloque antirracista y que también están haciendo una alianza con la asociación haitiana.
– La migración la pienso como un movimiento, que puede ser transfronterizo o identitario-. Alejandra no cree que ser migrante implique solamente ser de tal o cual país. Asocia la migración con la idea de movimiento en su sentido más amplio. Y además, suma el condimento de ser migrantes, mujeres y feministas. “Creo que es propicio modificar esas escenas que habitamos y esos contextos que transitamos y que todavía no nos conforman. Ir recogiendo estas experiencias ayuda a formarnos en esto que estamos habitando y transformando”.


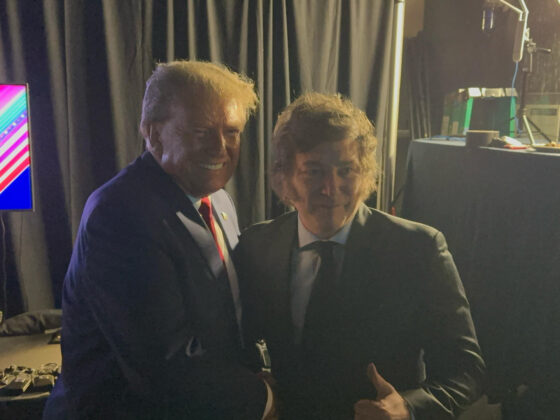

1 comentario
Muy conmovedores todos los relatos. Gracias por tan linda nota, uno realmente logra estar en la piel de cada historia ¡Gracias!
Comentarios no permitidos.